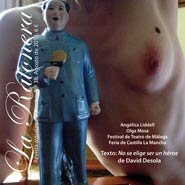Gustavo Pita Céspedes
Universitat Autónoma de Barcelona
I
El teatro ocupa en la vida humana un lugar mucho más amplio del que comúnmente solemos atribuirle, y mucho más humana sería —de seguro— nuestra vida si le reconociéramos el lugar que le corresponde, ese lugar utópico que está en todas partes y en ninguna y que de todas maneras él ocupa con o sin nuestro reconocimiento. La autenticidad de nuestro vivir depende acaso de que la teatralidad no se deje atrapar en las fronteras del teatro, como no

Escena teatral del pintor Hitoshi Akira Kawanabe, donde se ve una lucha de samuráis.
se dejan atrapar las ideas en los límites de las cosas. Puede haber vida humana sin teatro, pero sin teatralidad la vida pierde todo sentido humano. Quizás por eso la teatralidad existe en todas las culturas, hasta en las que no encontramos evidencias del teatro, y aun dentro de cada una de ellas, incluso en aquellos dominios que a primera vista nada tienen de teatrales: el estudiante de matemática que no empiece por interpretar el papel del matemático eminente nunca llegará a convertirse en él, y dejará de serlo justo en el momento en que termine por creerse que lo es en verdad. Hasta en un tratado de cálculo encontramos una buena dosis de teatralidad, una especie de teatro en el teatro, en el que reina una teatralidad a la segunda potencia: en el diálogo entre las letras y los números, los signos de las cosas dejan de ser literalmente tales para convertirse en signos que representan el papel de signos. Ahora bien, la teatralidad del mundo del samurái nace, por cierto, en contraste con esto, en ese extremo en el que el ser humano enfrenta el signo último, significante indesignable, que puede representar, mas no ser representado; en ese límite en el que termina el mundo del significado y se inicia el mundo del sentido, el sustantivo cede su lugar al verbo, la razón a la voluntad y la comprensión a la elección; en esa escena y escenario últimos que ya no están más contenidos en otros y tras los cuales sólo resta decidir si abrir o cerrar el telón sobre el infinito, encender o apagar para siempre la gran pantalla cósmica…
En la cultura samurái resulta bastante evidente la existencia tanto de la teatralidad como del teatro. Con todo, acaso lo más difícil de admitir sea la consustancialidad que mantienen todavía en ella la teatralidad y la marcialidad, el actor y el guerrero, el teatro y la guerra; consustancialidad que desaparecerá para siempre cuando la guerra termine por perder su componente lúdico en una civilización donde, como enseña Johan Huizinga, hasta el juego deviene algo muy serio. Por lo pronto, en el mundo del samurái la guerra representa una forma completamente lícita de resolución de los conflictos, y sobre el trasfondo del relativo equilibrio entre lo cultural y lo bélico, la creación y la destrucción, nociones como las de “arte marcial” y “cultura de la guerra” son algo más que simples metáforas y no entrañan todavía una contradicción en los términos.
Tanto el samurái como el actor, cada uno a su manera, existen y actúan en la periferia de la sociedad. El samurái tiene como misión salvaguardar la frontera que separa su imperio de los “bárbaros”; la ley, del delito; el orden, del caos. El actor anima un espacio virtual, limitado aunque infinito, de creación y recreación, cuyos contornos constituyen las fronteras en las que se inicia y finaliza el mundo. Ni el encarnizado espectáculo de la guerra ni el espectacular misterio de las encarnaciones pueden prescindir de la muerte. Por eso, tanto para el samurái como para el actor el mundo es representación, y por las particularidades de su profesión ambos son —el primero implícita, y el segundo, explícitamente— parias.
Pero aunque el teatro por excelencia constituye para el samurái el arte que lo representa, la teatralidad de su mundo no se circunscribe en materia artística al arte dramático, sino que se extiende, en general, a todo el universo de las artes escénicas. Y esto se debe a que su cultura es histórica y básicamente una cultura del movimiento en la que la prosa se subordina a la poesía, la palabra escrita a la hablada y ésta, en última instancia, a la acción. Pasaron siglos hasta que la palabra escrita logró consolidar su posición y demostrar su validez en su mundo, en el que se preciaba altamente el secreto, así como la parquedad y concisión de la expresión, hermana de la poesía, y cuyo modo de existencia mucho tenía, por lo visto, en común con lo que Walter Ong llamara culturas de la oralidad. Y en ese modo de vida de cara al peligro y a la muerte, en el que no faltaban festividades, ceremonias, danzas ni representaciones, la espectacularidad y la interpretación no estaban sólo en la escena sino también en los lugares de entrenamiento, en los azarosos vaivenes de la vida cotidiana y en cada vuelta de la calle. Ante un evento riesgoso había que saber fingir y en una pelea había que representar un buen papel. Cualquier cosa, un asalto a mano armada en un desolado y oscuro camino o una riña común a propósito de un juego de dados podían llegar a convertirse, y de hecho se convertían, en un verdadero espectáculo en el cual, sin importar lo peligroso que fuera, nunca faltaba la mirada curiosa del testigo-espectador.
Con frecuencia solemos buscar en el teatro la sociedad en él representada, pero ¿qué sucede cuando buscamos en la sociedad al teatro que la representa? En el primer caso, enseguida comprendemos que con ese enfoque resulta inevitable que aspectos esenciales del teatro escapen a nuestra atención, pero ¿y en el segundo, acaso no hay también aspectos fundamentales de la historia y la sociedad que irremediablemente perdemos de vista? Aparentemente, el primer enfoque representaría un mal menor si la estrechez de la perspectiva nos impidiera comprender nada más que el teatro, pero la realidad es que sin comprender nada menos que el teatro apenas podemos tampoco entender en profundidad la sociedad que de un modo u otro refleja. Es que no sólo el teatro está comprendido en el mundo social, sino que también éste tiene, como antes sugeríamos, una frontera que se abre y se cierra en torno al escenario teatral. Ahora bien, igual que es imposible encontrar la realidad histórica literalmente representada en el teatro como recreación, tampoco podemos encontrar tan sencillamente el teatro ni la teatralidad en los datos de las cronologías ni en los tratados de historia. Lo triste es, sin embargo, que en ellos la historia y la sociedad suelen estar tan ausentes, o al menos, ser tan poco evidentes, como el propio teatro y la teatralidad, ocultos como veíamos hasta en un tratado de cálculo. Acaso no nos queda más remedio que buscar a ambos en la historia, más que contada, interpretada por la palabra viva, en el testimonio que nunca llega a conservarse para la posteridad sin el histrionismo y la locuacidad del testigo-espectador que conmueve la imaginación y la pluma del cronista.
II
Fue hace ya poco más de tres siglos, el cinco de marzo del séptimo año de Hōei (1710), que Minamoto Jōchō (1659-1721) y Tashiro Tsuramoto (1678-1748), ambos vasallos del dominio de Nabeshima, sostuvieron en Saga, en el extremo occidental del archipiélago japonés, el primero de una larga serie de encuentros que culminaría en el año primero de Kyōhō (1716) con la aparición de Hagakure. Según cuenta la tradición, en la humilde choza que para retirarse del mundo tras la muerte de su señor había construido en la espesura del bosque, Jōchō contaba de la mañana a la noche las experiencias de su vida como samurái a Tashiro, quien ávido de conocer la historia de su dominio en una época de crisis para la cultura de su casta, a lo largo de esos siete años las fue anotando poco a poco con suma paciencia y cuidado. No importa que, según sospechamos hoy, la duración de su intercambio no haya sido realmente tan larga ni que el resultado de sus conversaciones componga en verdad apenas una porción del libro mucho menor que la que imaginábamos. Así hayan sido pocos, la intensidad de aquellos encuentros debe haber sido tan profunda como para inducir a Tashiro a continuar por sí mismo una labor de compilación cuyos frutos han llegado hasta nosotros. La influencia de la cultura no se mide por cantidades; como en la multiplicación de los panes, con poco se hace mucho, y cuando leemos los testimonios que con seguridad nos han quedado de las conversaciones entre Jōchō y Tashiro, nos percatamos de que la levadura que fermentó allí la harina y la hizo crecer y multiplicarse no fue otra que la de la teatralidad. Al narrar los hechos que había presenciado durante su vida, Jōchō encarnaba ante su interlocutor Tashiro a los protagonistas de sus historias; entonces, en el escenario de su memoria, el otrora testigo, espectador ocasional o involuntario, despertaba ante el actor como espectador consciente, y en este proceso de expresiva cocreación en el que la historia se convertía en guión, el testimoniante en actor-espectador y el testimonio en representación teatral, era inevitable que en el espectador Tashiro terminara por nacer también el actor. Ahora bien, parece indiscutible que la tensión del campo en el que se materializaba esta teatralidad con todas sus alquímicas transmutaciones era inducida a su vez por la intuición del paso del tiempo y de la inevitabilidad de la muerte, tan viva en el camino del samurái.
El teatro está tan orgánicamente entretejido en el entramado de Hagakure como lo estaba en la vida del samurái. Podemos detectar su presencia prácticamente en cada uno de sus once volúmenes, donde aparece relacionado con los más diversos estratos, períodos y ámbitos de su existencia y cumpliendo las más disímiles funciones: como medio de educación de las buenas maneras, como rito mágico para invocar la lluvia, como celebración por el nombramiento de un nuevo shōgun, como expresión de agradecimiento, como prueba de inteligencia y capacidad de apreciación, como condición favorable para el ascenso en la escala social, como ceremonia fúnebre y, en general, como un evento cuya celebración sirve siempre de ocasión para que en la vida del samurái suceda algo tan digno de ser contado y tan cargado de teatralidad como la puesta en escena de ese día. Pero sobre todo, el grueso de la obra nos permite formarnos una detallada imagen de ese componente tan importante del teatro que es el espectador, de modo que podemos decir sin temor a equivocarnos que el teatro se revela en Hagakure, más que como un dominio particular de la cultura artística, como una forma viva y multifacética de relación social. Veamos algunos ejemplos:
– Un grupo de actores ambulantes realiza una representación de Kyōguen en la aldea de Shōzu. Ushijima Kyūjibee, cubierto por su sombrero de paja trenzada se abre paso entre los espectadores. De pronto tropieza, cae de bruces y sus sandalias, tras chocar con una valla de bambú, van a dar sobre la cabeza de uno de los asistentes. Kyūjibee, luego de levantarse, se disculpa: “Vaya torpeza que he cometido, pero no ha sido a propósito. Yo mismo me he ensuciado el kimono al ocasionarles esta molestia. Perdónenme, perdónenme”; pero cuando va a recuperar sus sandalias, el espectador y otros tres individuos que al parecer eran sus acompañantes le reprenden con rudeza: “¿Alguien que ciñe un sable, como tú, puede creerse que tras haber golpeado a la gente con sus zōris, le basta simplemente con decir ‘perdónenme, perdónenme’?”. Al oírles Kyūjibee se vuelve hacia ellos, se quita su sombrero y les responde: “¡Vaya gente irrazonable! ¡A pesar de que les pedí disculpas por considerar que aunque fue sin querer, las sandalias de todos modos eran mías, no lo quieren entender y me reprenden! Aquí estamos en medio de la gente. Salgamos afuera. Allí, del primero al último nos derribaremos a sablazos”. En ese momento, Kyūjibee se percató del mal color que habían adquirido de pronto los rostros de sus interlocutores y entonces les sugirió cambiando el tono: “Compréndanlo enseguida, porque de lo contrario, ustedes perderán sus cuellos y yo el mío… Manténganse ahí callados viendo el Kyōguen”, y con la misma, se puso su sombrero y siguió de largo. (VII, 18. Trad. G.Pita)
– Durante una conversación, el señor Mitsushigue preguntó: “¿De qué edad son los recuerdos más antiguos que ustedes conservan?”. “Conservo recuerdos borrosos de mis cinco o seis años”— le respondió uno de sus otogui-no-shū (narradores profesionales). Entonces Mitsushigue comentó que él todavía recordaba cómo, sentado sobre las piernas de su padre el difunto señor Kōkokuin (Nabeshima Tadanao), había visto interpretar shimai (danzas de Nō) a diversos tayū de Kanze y otras compañías de teatro Nō. Se dice que el fallecimiento del señor Kōkokuin ocurrió cuando el señor Mitsushigue tenía apenas tres años de edad. (VII, 69. Trad. G.P.)
– Este año (1686) a los diferentes cuerpos de samuráis se les ordenó hacer representaciones de Nō. Al de Yaheizaemon, la obra Takasago; al de Mondo, Yashima; al de Shima, Kamo; al de Tosho, Tamura; al de Kazuma, Funabenkei; al de Ōki, Fujito; al de Okabe Shichinosuke, Genji Kuyō; al de Sadayū, Tadanori; al de Taku Hyōgo, Bashō; al de Baba Katsuemon, Kiyotsune; al de Ishii Shūri, Hashibenkei; y al de Hyakutake Zenzaemon, Genpuku Soga. (V. Trad. G.P.)
– Tras el fallecimiento de Hosokawa Yūsai (1543-1610), durante el período de chūguen (bardo budista), Kanze Kokusetsu (1566-1626) quemó incienso frente a su altar, y mientras retrocedía, entonó un utai de Kamo (obra atribuída a Komparu Zenchiku): “Oshimitemo, kaeranuwa moto no mizu, nagare wa yomo tsukiji, taesenuzo tamuke narikeru” (por triste que sea, no volverá el agua pasada; jamás se agotará ni cesará su corriente, por eso es de ofrenda). Una vez que hubo terminado su canto, rompió a llorar y se marchó. (X, 60. Trad. G.P.)
El teatro acompañaba al samurái desde su más tierna infancia hasta su muerte. En el primer libro de Hagakure afirma Yamamoto Jōchō que su camino es morir y que el de los hombres es un ilusorio mundo de marionetas mecánicas. También allí, un fiel pero inteligente samurái conduce cada día un ruidoso espectáculo de marionetas y cantos para crear ante su señor un motivo coherente que justificara el seppuku al que había sido condenado injustamente. En la existencia del bushi la muerte y el teatro van de la mano. Su mundo se afirma en la misma medida en que se autotrasciende. Esta es la imagen que de él nos ofrece Hagakure, un libro que aunque trata del guerrero japonés y de sus guerras está lejos de ser militarista. Su lectura nos convence de que lo que marca la enorme distancia entre la marcialidad samurái y el militarismo fascista de la Segunda Guerra es una vez más su capacidad de autotrascendencia, su cotidiana e inagotable teatralidad.
Bibliografía
Watsuji Tetsurō (和辻哲郎) et al. (2004) Hagakure en tres tomos (『葉隠上・中・下』). Tokio: Iwamami Bunko. (東京、岩波文庫)
Lotman, Yu. M. (Лотман, Ю.М.) (1992) Artículos selectos. Tomo I. Tercera parte. (Избранные статьи. Т. I, часть III). Tallin: Alexandra (Таллинн: Александра).